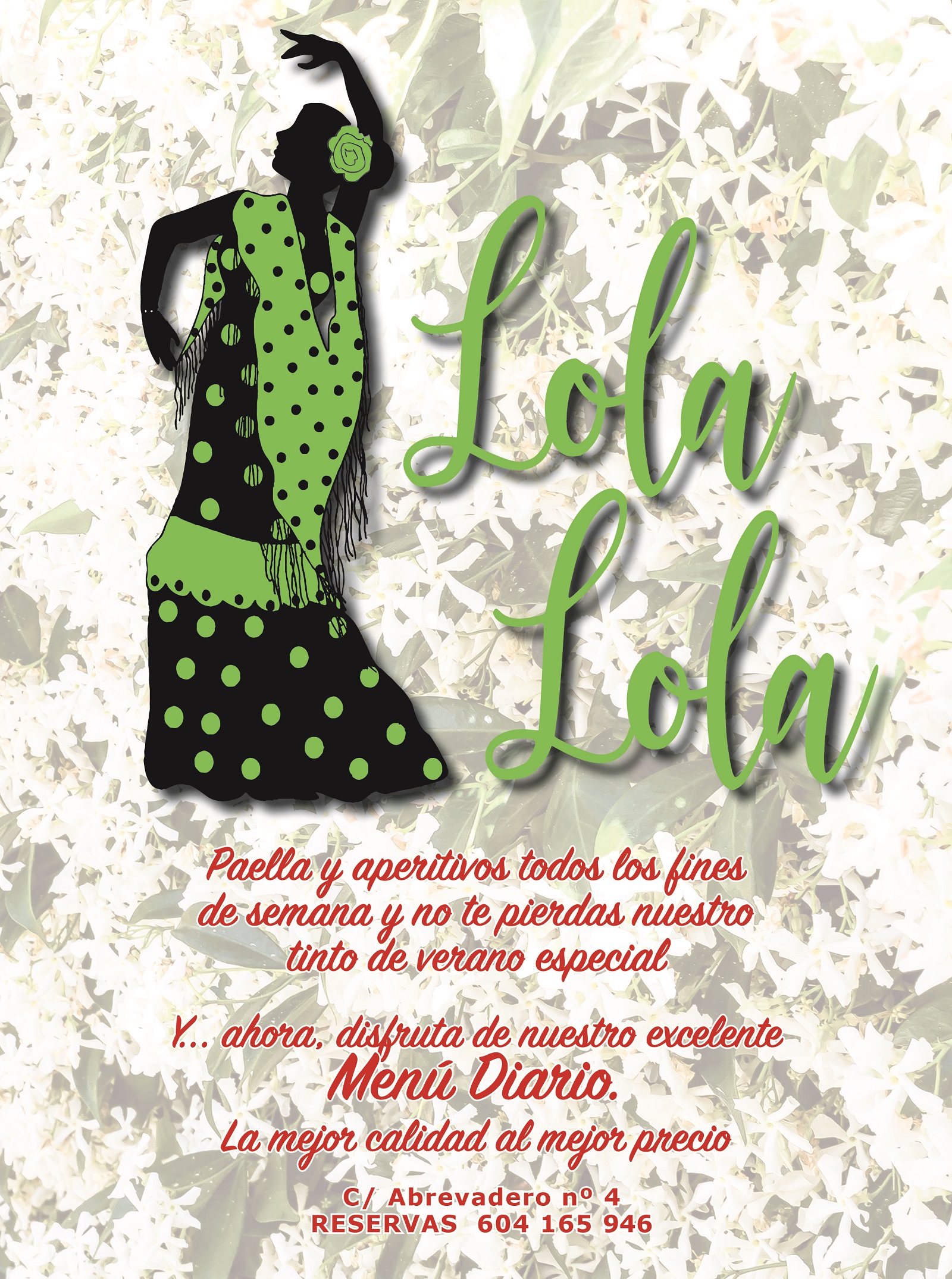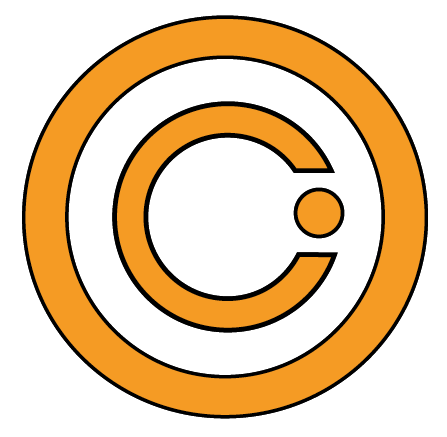OPINIÓN
El coronavirus

Anuncian el cierre de colegios guardes y universidades… a la mañana siguiente, vas temprano al súper, por aquello de que a esa hora no hay nadie, y te encuentras que no puedes aparcar ni dentro ni fuera del recinto. ¡Increíble!. Toda una psicosis social.
La gente, contagiada de un mal disimulado pánico recorría ligera y nerviosa los pasillos cargada de provisiones para descargar sobre sus carros, que en su ir y venir chocaban abarrotados de comida y papel higiénico. Una vez afuera, a toda prisa, metían todo lo comprado, como si fuera un botín en maleteros de coches a veces aparcados como el de la policía en misión de emergencia, y por tal, el tráfico del enorme parking iba camino del caos. Se alzaban voces de protesta y también – según me cuentan – había riñas dentro.
La gente, en vez de quedarse en casita a salvo de la pandemia y pensar con el cortex prefrontal de la inteligencia humana, prefiere pensar con la amígdala … ese cerebro primitivo que nos mueve al secuestro emocional y al impulso instintivo, ese vestigio salvaje que aún conservamos en la nuca y que nos hermana con los animales y que por simple impulso y en manada nos hace, por ejemplo, entrar a la provocación o secundar la estampida del primero que decida huir.
Es un poco como la mecánica de las redes sociales: alguien suelta un bulo o una estupidez y todo el mundo la secunda, la cree y/o la propaga a los cuatro vientos virtuales como una auténtica epidemia, movidos por impulsos más emocionales que racionales, y cuando algo se difunde con increíble rapidez, se le llama “viral”, tratando de atacar desde el más recóndito rincón del mundo cada criterio humano que toca, multiplicándose – como agitación social que llega a ser – sobre la ira y la indignación de las masas conectadas a este medio de contagio. Gentío innumerable que, por el devastador efecto de la incultura y la terquedad, suelen estar muy bajos en defensas. Se amenaza de esa manera la deseable estabilidad, el equilibrio que requiere toda comunidad.
Por tales conductas, podría decirse que en ocasiones nos comportamos como auténticos coronavirus, ese invasivo e inmundo microorganismo dañino que nos asola, procedente de la lejana China comunista. Una vez que nos invade, luce encantado de asaltar boca a boca un cuerpazo sano como el de la mayoría e invitar a todos sus colegas al festín con piñata bronquial, multiplicándose masivamente, produciendo el colapso del sistema que trata de devastar hasta la muerte del mismo. Dado que es un impulso primitivo de supervivencia, no caen estos en que tras el deceso de su víctima va el suyo, porque ya no tendrán de donde chupar vida.
El mayor peligro reside en que el individuo infectado por el agente viral, no se da cuenta hasta que aparecen sus terribles efectos y síntomas, pero ya es demasiado tarde, la persona portadora ya ha infectado a infinidad de personas que a su vez han contagiado a otras tantas, y así hasta la pandemia.
El coronavirus, un sistema autoritario que busca no sólo invadir, anidar e imponerse a su víctima, su fin esencial es perpetuarse. Es una conducta irracional pero escrita en su naturaleza. Por el conjunto social y por nosotros mismos es imprescindible protegerse de su amenaza.
Los virus, poco a poco van prosperando y haciéndose fuertes a expensas del cuerpo que “okupa”, invadiendo los tejidos hasta una fatal fibrosis ocasionando progresivamente el mal funcionamiento del órgano al no dar suficiente oxígeno, debilitándolo en febril crisis, hasta el colapso.
Pero hete aquí que el sistema que atacan tiene defensas y principios que neutralizan la invasión por la fuerza de una naturaleza evolucionada desde tiempos inmemorables. Unas defensas también fieles a sus principios y que valiente y desinteresadamente tratarán de repeler toda invasión. El secreto del éxito está en la fortaleza del individuo, de modo que a los más débiles se los lleva por delante, pero el resto, resistirán y el coronavirus no logrará su siniestra misión.